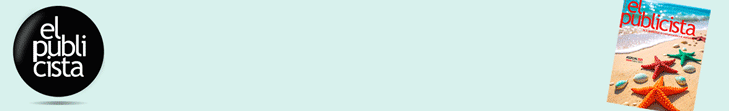Si no eres Chaplin, lo perfecto es enemigo de lo bueno
21 de abril de 2011
Cuentan las biografías de Charles Chaplin que era una persona extremadamente perfeccionista, obsesionada con el cuidado del detalle más insignificante durante el rodaje de las películas que dirigió. De forma muy particular, exigía a los actores, para desespero de éstos, matices de interpretación que sólo él parecía apreciar, hasta el punto de que, unido a su proverbial mal carácter, ese perfeccionismo le llevaba en ocasiones a un trato con sus compañeros de reparto que se acercaba mucho a lo despótico.
Luces en la ciudad es, sin duda, una de sus mejores películas. En ella Chaplin aborda con genialidad el tratamiento de los más variados registros cinematográficos, desde la comicidad extrema hasta el más sensiblero de los romanticismos. El espectador puede pasar en pocos minutos desde la incontenible carcajada del combate de boxeo al nudo en la garganta o la contenida lagrimilla en las escenas finales, cuando la florista ya ha recuperado la visión. Se dice que la tierna escena en la que Chaplin ofrece delicadamente una flor a la ciega mientras suena La violetera, la hizo rodar nada menos que ciento siete veces sin que le acabara de satisfacer la expresión de la actriz Edna Purviance, a la que iba dedicando entre toma y toma, los más agrios de sus improperios.
En el montaje final de la película para su comercialización, Chaplin, tras contemplar detenidamente una y otra vez todas las tomas, decidió incluir la tercera de ellas. Son, apenas, veinte segundos de acción.
Aproximadamente, lo que dura un anuncio.
Se quejaba un publicista de que nunca tenía tiempo de ver su producto tanto como desearía, pero añadía a continuación: “Por suerte, porque nunca daría un trabajo por acabado”. He ahí el aplastante enunciado de dos dilemas clásicos de la creación publicitaria: el producto acabado y el tiempo para contemplarlo.
Es fácil para un tecnólogo dar por finalizada la implantación de un sistema informático, para un arquitecto la construcción de un edificio o para un médico el tratamiento de un paciente… Son profesiones que en su ejercicio cotidiano manejan de forma muy académica el concepto contable de producto acabado. En algunos casos, tal medición se reduce a un sencillo ejercicio de cartesianismo puro. Una vez se ha puesto en el proceso de producción todo el bagaje de conocimientos y recursos que éste requiere, incluido el tiempo, el producto está listo para ser contabilizado o entregado, y no provoca la tentación de “rodarlo” una vez más.
No sucede así en las profesiones eminentemente creativas, entre las que ocupa un lugar destacado la creación publicitaria. El resultado de un proceso de creación es siempre revisable, al menos en la opinión de su autor, como colofón natural al acto profesional realizado. Sin embargo, las exigencias empresariales dictan la necesidad de acabar: cerrar un proceso productivo, traspasar el producto a otras instancias y enlazar con el siguiente. La sensación posibilista de potencial de mejora está reñida con requerimientos productivos y económicos desprovistos de todo barniz emocional.
Por otra parte, contemplar la obra realizada ha de ser considerado como una fase más del proceso de producción creativo. Me refiero a un elemental y discreto disfrute de la autoría, sin exageraciones narcisistas que aquí descartamos. Personas ajenas a la profesión pueden considerar que se trata de un acto de autocomplacencia. Un arquitecto verá su edificio unas cuantas veces, un médico olvidará a su paciente en cuanto se cure o fallezca, un tecnólogo, una vez acabado un sistema informático, se sumergirá en las fases de prueba y documentación, para pasar acto seguido a un nuevo proceso. El producto o el servicio quedan atrás, sin girar la cabeza. Un pintor, un escultor, un músico, un escritor, es decir, un artista puro… no. Estos profesionales dedicarán buen tiempo a gozar ellos mismos de lo que han creado. Un creativo publicitario es un muy particular híbrido. El resultado final de su proceso creativo es un cocktail cuyos ingredientes son el producto acabado industrial y la obra de arte, con unas gotas de servicio. Nadie puede exigir la renuncia a la vena artística que incluye el recreo profesional con el objeto creado. Por muy pasajero que sea su destino, el publicista se sentará a gozar contemplándolo. ¿Acaso quién escribe un breve artículo no lo repasa varias veces, lo relee revisando y, cuando le satisface, lo disfruta? No es necesario que el fruto de su pluma sea una extensa novela o una obra de teatro. El párrafo, la frase o la palabra bastan para sentirse autor.
El creativo publicitario, por definición, convive con el producto efímero. Durará unas semanas si se trata de una campaña en televisión, algún mes si son unas vallas publicitarias, poco más en cualquier caso. Ningún museo colgará en sus paredes su obra ni será catalogada en ninguna biblioteca. ¿No otorga eso un derecho añadido al deseo de fijarla en la autoría por medio de la contemplación propia? Debería darlo, ya que, al fin y al cabo, estamos hablando de un producto acabado de autor.
Una vez más, esta naturaleza del producto publicitario y la idiosincrasia de su autor son, a veces, causa de conflicto cuando se engarzan con los entresijos empresariales, generalmente despersonalizados, muy exigentes con el recurso tiempo y poco dados a aceptar mediciones ambiguas de productos que se resisten a la finalización. En este sentido, la máquina productiva de las empresas es despiadada. El creativo publicitario ha de saber balancear creación personal y resultados concretos. Ahí es nada: no renunciar a su propia naturaleza y no dejar que ésta le desborde. El propio Chaplin solía tener problemas con las productoras por esta causa y quizás por ello acabó siendo el productor de sus obras porque se lo podía permitir. Pero para los menos inmortales, que no somos Chaplin, en muchas ocasiones lo perfecto es enemigo de lo bueno y es aconsejable dominar el anhelo de perfección en el producto, por mucho que nos satisfaga el contemplarlo.