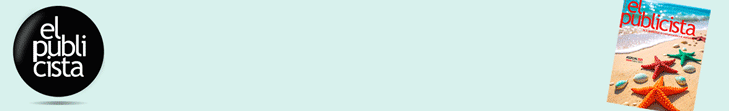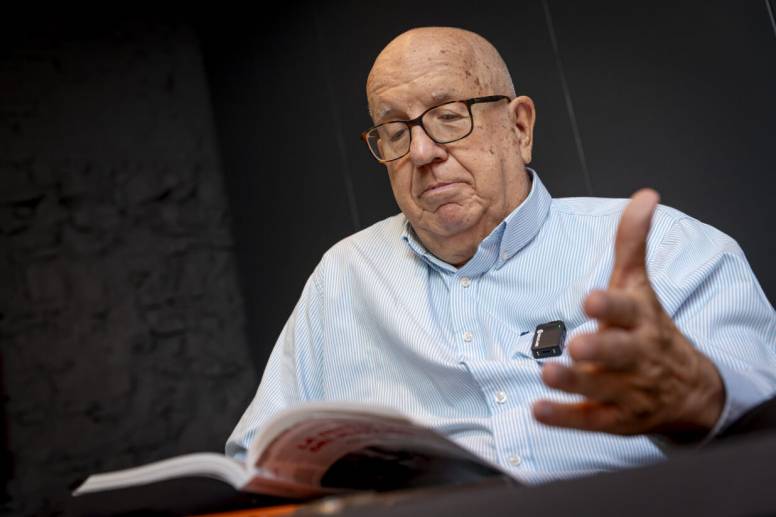Juan Antonio Giner es consultor y cofundador de Innovation Media Consulting Group. Lleva más de cincuenta años asesorando a medios de todo el mundo y observando desde dentro la evolución del oficio. Durante estas décadas ha visto casi de todo. Y, en contra de las voces más mayoritarias y alarmistas, se muestra muy optimista con respecto al presente y futuro de un sector que atraviesa un momento de transformación crítico, pero que sigue resultando imprescindible.
Esa es la idea que sobresale en La edad de oro del periodismo (Libros de Vanguardia), un volumen que recopila algunas de sus colaboraciones más destacadas en medios desde los años setenta hasta hoy -sobre todo en La Vanguardia, su casa periodística en España-, y donde defiende, contra todo pronóstico, que nunca ha sido mejor momento para informar. Desde Proa Comunicación (PROA) ofrecen esta entrevista en la que investigan los retos de informar bien y, sobre todo, de forma económicamente sostenible
Señor Giner, ¿los medios están en crisis o viviendo su edad de oro?
Bueno, el periodismo siempre ha tenido una mala salud de hierro. Cada generación de periodistas vive con la sensación de que el periodismo se muere, de que está naciendo otra cosa que no sabemos qué es. Es algo que ocurrió con la radio, con la televisión; y antes con otros sistemas de transmisión. Con las palomas, con los caballos en el siglo XV o XVI. Cuando había que comunicar, por ejemplo, que Egipto había tenido una gran cosecha de trigo, los mensajeros cabalgaban para hacer llegar la noticia a los mercados cerealeros de Flandes, porque los precios se movían en función de la información. Siempre han existido medios, instrumentos, modalidades diversas para transmitirla. Y esos medios siempre han estado en constante evolución.
Una idea que me parece clave es que ningún medio ha hecho desaparecer a los anteriores. No ha ocurrido nunca. Lo que sucede es que se complementan. Es la ley de hierro de la información. La coexistencia de medios y plataformas es hoy más rica que nunca. Por eso yo digo que vivimos en la edad de oro del periodismo. El periodismo no es propaganda, ni relaciones públicas, ni mentiras disfrazadas. Es otra cosa. Y nunca antes habíamos tenido tantos recursos, tantas plataformas, tantas audiencias y tanta facilidad para que la información corra por el mundo.
Lo que dicen las voces de alarma es que lo que nunca antes había tenido tanta facilidad de propagación es la desinformación.
Eso se dice porque es verdad, pero falta algo de perspectiva, en mi opinión. Mira, recuerdo que cuando era estudiante en Barcelona teníamos un profesor muy interesante. Un tipo inteligentísimo, que había hecho su tesis sobre Albert Camus y que a los alumnos más curiosos nos prestaba siempre que podía el número de Le Monde que guardaba en su despacho. Era algo extraordinario. Bueno. Había días que no podía comprarlo porque, en fin, estábamos a finales de los sesenta y te podrás imaginar. Así que esos días no lo podíamos leer. La primera vez que viajé a Estados Unidos, ya en los años 70, y me hice con un ejemplar del New York Times, fue como tocar una entelequia. Con esto te quiero decir que la desinformación se propaga mejor allí donde no hay capacidad de acceder a información. Y hoy no podemos decir que eso sea así. Hoy el panorama ha cambiado. Hay una superabundancia de medios, y la clave está en cómo administramos esa abundancia.
El cambio de paradigma que se suele señalar tiene más que ver con la independencia de los medios. Se habla mucho de la digitalización, del declive del papel, de la excesiva dependencia de las nuevas plataformas y sus algoritmos internos, o de fuentes de financiación interesadas… ¿No está mermando eso la credibilidad de los medios?
Es verdad eso que dices. Hoy, en cierta medida, los periódicos no controlan del todo la puerta de entrada a su propio contenido. Esa puerta la custodian otros. Pero yo matizaría. El papel se sigue leyendo. Lo que ha cambiado es la forma en que se produce y se distribuye la información. Y aún hoy, la gran mayoría del contenido sigue naciendo en redacciones, con periodistas. La inteligencia artificial, por ejemplo, lo que hace es agrupar, jerarquizar, recombinar. Pero necesita materia prima. Y esa materia prima es la información, el dato contrastado, el hecho. Eso sigue siendo el núcleo del oficio.
El periodista ha sido formado -bien o mal- para distinguir lo verdadero de lo falso, el rumor del hecho, la opinión de la información. Y cuando hace bien su trabajo esa acribia, ese sentido crítico, es lo que lo diferencia del propagandista. Hoy muchas redacciones siguen ejerciendo esa labor con enorme rigor. No hay que caer en el desánimo al que aboca el ruido que tanto escuchamos acerca de la crisis del sistema. En cualquier caso, una cosa sí es cierta: no basta con buenos periodistas. Es imprescindible que haya estructuras que los respalden. Redacciones sólidas, marcas con credibilidad, medios que los protejan y un marchamo detrás, una reputación.
¿No están en crisis esos medios? ¿No atraviesan dificultades financieras que, a la larga, repercuten en su reputación?
Lo que estamos viviendo es un cambio. Hay que esperar a que las cosas se asienten un poco más. Mira, hace poco se produjo el relevo generacional en La Vanguardia. Javier Godó cedió el testigo a su hijo Carlos, que será la quinta generación al frente del diario. Y en una entrevista decía precisamente que la esencia del negocio ha cambiado. Antes, el diario vivía de la publicidad y de las ventas en papel. Hoy, más del 40 % de los ingresos del grupo proviene de actividades distintas a la venta de periódicos. Ellos han creado nuevas sociedades para generar lo que en el mundo anglosajón se llaman new revenue streams, nuevas fuentes de ingreso. Y eso es lo que está salvando a las marcas tradicionales. Recuerdo una conversación con el director gerente del Financial Times, que me contaba cómo organizaban eventos exclusivos para suscriptores premium: rallies con coches de lujo, cruceros con conferencias por el Atlántico… Actividades que, sin parecerlo, eran altamente rentables. No era publicidad tradicional, era gestión inteligente de relaciones con grandes anunciantes. Y esos modelos híbridos están funcionando muy bien. El mundo está en constante cambio. Y el reto siempre está en adaptarse. Si quieres seguir informando, tienes que buscarte las formas para poder hacerlo.
¿Quiere eso decir que lo que no es rentable es el periodismo por sí mismo, entonces?
Lo que ocurre es que hacer buen periodismo es caro. Un antiguo director de noticias de la BBC dijo una vez: “Los hechos no son sagrados, los hechos son caros. Las opiniones, en cambio, son baratas”. Esa frase lo resume todo. Por eso proliferan tantos tertulianos, tantos opinadores, tanto ruido. Buscar información, verificarla, contrastarla y explicarla con claridad cuesta dinero, tiempo y profesionales preparados. Pero si no lo hacemos, el vacío lo ocuparán otros, y con ello perderemos no sólo calidad, sino también libertad. Por eso es tan importante prestigiar la profesión. Dignificarla desde dentro. La fórmula del éxito pasa por ahí.
El antiguo fundador de Le Monde, Hubert Beuve-Méry, lo dijo muy claro en una ocasión: “Tenemos que hacer diarios imprescindibles que obliguen a nuestros lectores a comprarlos”. En una charla con Abe Rosenthal para estudiantes de periodismo de la Universidad de Columbia a la que asistí, hace muchos años, un alumno le preguntó cuál era el secreto del éxito del New York Times. Y el mítico director le respondió: “Una sopa de tomate puede aumentarse con más agua o con más tomates. La tradición del Times ha sido siempre añadir tomates”. Con esto lo que quiero decir es que, al contrario de lo que suelen decir muchos gurús, el público, los lectores de prensa, no son una masa tonta que sólo quiere ingerir basura.
El público es soberano, es el principal cliente de cualquier medio informativo, y no es nada tonto. Sabe valorar perfectamente a los medios rigurosos, creíbles, que dan información contrastada y que se han ganado su credibilidad. No es casualidad que esos sean los medios que consolidan su negocio.
Pero para eso, claro, hay que estar dispuesto a priorizar la información antes que el espectáculo. Tener una visión de largo aliento y bien enfocada. Con otras palabras, es lo que vino a decirle Marvin Bower, el verdadero responsable del éxito de Mckinsey, al consejo directivo de la consultora después de escucharlo discutir un día entero acerca de los emolumentos de los socios-directores de cada país, una vez él ya se había jubilado. “Caballeros”, les dijo, “en McKinsey los directores sólo deben hablar de nuestros clientes y sus problemas, porque si sabemos ayudarles entonces nos pagarán generosamente. Trabajamos con ellos y para ellos, no para nosotros y nuestros bolsillos”. Al final, la calidad se paga. Ese es el enfoque adecuado en cualquier industria. Y la de los medios no es una excepción.
¿No existe una, por llamarla así, epidemia de incredulidad? ¿El descrédito de los medios no es un síntoma más de un mal mayor, que es la incapacidad de la gente de creer en algo que les venga de fuera, debido a la sobreabundancia de contenido a la que está sometida a todas horas?
Ese que mencionas es un síntoma muy preocupante, es cierto. Hoy en día no sólo hay más información que nunca, sino también más ruido, más manipulación y más intoxicación. Pero quizá lo más peligroso sea que la gente pueda perder incluso la expectativa de que exista una verdad compartida. Y sin esa expectativa, el periodismo pierde su sentido. Lo que pasa, creo yo, es que esa incredulidad de la que hablas no es absoluta ni necesaria. De hecho, basta que un medio haga su trabajo con rigor, minuciosidad y excelencia para que sobresalga mucho más, debido al contraste que genera. En el fondo, la fórmula ya está inventada. No basta con repetir lo que otros han dicho. Hay que levantar historias, anticiparse, dar contexto. Y no caer en la vorágine del click inmediato o de las audiencias volátiles. Como decía García Márquez: “No importa ser el primero, sino ser el que mejor lo cuenta”. Ese es el valor añadido que debe perseguir cualquier medio.
¿Es posible hacer buen periodismo sin buenos periodistas? ¿Es posible retener a buenos periodistas sin sueldos dignos?
No, claro que no. Los buenos periodistas, como cualquier otro buen profesional imprescindible, deben estar bien pagados. Son los que sostienen el negocio. En el Financial Times, por ejemplo, los jóvenes periodistas pasan por un programa intensivo de formación de tres meses antes de incorporarse a la redacción. No escriben ni publican nada en todo ese tiempo. Sólo reciben clases de veteranos que les enseñan a buscar información, a distinguir lo relevante, a cribar. En un libro que recopilaba esas lecciones, la primera frase decía: “En el Financial Times hacemos dos cosas: ofrecemos información y la buscamos. De las dos, la más importante es la segunda”.
La clave del periodismo y, por tanto, de cualquier medio informativo que quiera ser rentable, es esa. No debe sólo saber contar, sino, sobre todo, debe saber encontrar lo que cuenta. Y eso sólo lo saben hacer los verdaderos periodistas. Lo que debe priorizar cualquier medio es la calidad, porque es lo que se paga. Yo, por ejemplo, escribo una columna mensual en La Vanguardia y, aunque llevo toda una vida en esto, tengo asignado un periodista que revisa mis textos. Me sugiere cambios en el titular, me indica si repito una idea, me recomienda acortar un párrafo. No es censura, es edición. Es respeto por el lector. Y eso, aunque parezca obvio, no puede perderse.
Sin embargo, son los propios medios los que llevan años denunciando que no pueden mantener financieramente esa calidad. Que han perdido fuentes de financiación. Que la gente ya no paga por sus contenidos.
Esa es una sensación que se ha tenido pero que está cambiando paulatinamente. El gran problema vino en la primera ola digital, cuando los predicadores del “gratis total” sentaron unos precedentes que han sido letales para muchos medios periodísticos. ¿Cómo es eso de que la gente no pague por la información? ¿Tú no pagas a tu peluquero, cuando te corta el pelo? ¿De qué se cree la gente que vive el periodista que le suministra la información? Claro, en esos momentos, acostumbrados a que la publicidad pagara la mayor parte de los gastos de impresión y difusión, los gerentes cayeron en la trampa. La publicidad, sin embargo, se ha ido desplazando a otras plataformas y los medios tradicionales se han visto asfixiados de repente. Hoy, como te digo, el escenario está cambiando y las grandes cabeceras, con el New York Times a la cabeza, han acostumbrado a los lectores a pagar las suscripciones que les permiten volver a ser rentables por sí mismas. En España quizá tardemos algo más en verlo porque la nuestra no es una sociedad acostumbrada a las suscripciones. Pero es el único camino. Y para recorrerlo, lo diré otra vez, es necesario “hacer diarios imprescindibles”. Para que la gente quiera pagar tu contenido, lo fundamental es que tu contenido valga lo que cuesta.
¿Las suscripciones son suficientes para mantener el tinglado?
Son fundamentales. Después, como ya te he dicho, está la inteligencia que debe tener cualquier gestor para encontrar recursos. Y lo cierto es que recursos hay. Lo que falta muchas veces es decisión. Hace poco, The Atlantic, una de las revistas más prestigiosas y antiguas de Estados Unidos, que supo transformarse rápidamente en un medio digital de referencia, recibió una inyección millonaria de Laurene Powell Jobs, viuda de Steve Jobs. No fue una mera donación. Fue una apuesta estratégica por el valor público del periodismo. Eso es lo que necesitamos. Que quienes tienen capacidad de invertir comprendan que financiar buen periodismo no es caridad, sino una inversión democrática. La clave, en el fondo, es no rendirse. Llevo más de medio siglo vinculado al periodismo. He vivido la censura, la precariedad, la falta de libertad. Y también he visto cómo se levantaban grandes redacciones, cómo florecían medios valientes, cómo se consolidaba una cultura profesional seria. Yo no creo en la decadencia inevitable, pero tampoco en que las cosas están garantizadas siempre.
El periodismo no es inmortal, las democracias no están aseguradas, la libertad no cae del cielo. Todo hay que conservarlo, pagando el precio que sea necesario, porque lo vale. Y esa labor tienen que hacerla los propios periodistas, los propios gestores de medios, convenciendo a los inversores para apostar por un producto que no es un producto más, sino algo imprescindible en cualquier sociedad libre. Si no invertimos en buen periodismo, lo pagaremos muy caro. Y eso la gente no puede olvidarlo ni desdeñarlo. Este oficio no se sostiene solo con inspiración o vocación. Se sostiene con personas dispuestas a dejarse la piel, con lectores exigentes, con medios que no renuncien a su propósito. Se sostiene con músculo y con billetera, en definitiva. Con tomates, no con agua. Músculo significa convicción, ética, rigor, compromiso con el lector, dedicación absoluta a la verdad. Pero sin recursos, sin financiación, todo eso se queda en buenos propósitos. Si no le echamos más tomates a la sopa, si no recuperamos el respeto por los hechos y la dignidad de la profesión, entonces sí estaremos en peligro. Pero mientras haya periodistas que busquen la verdad y lectores dispuestos a escucharla, el periodismo seguirá siendo imprescindible.